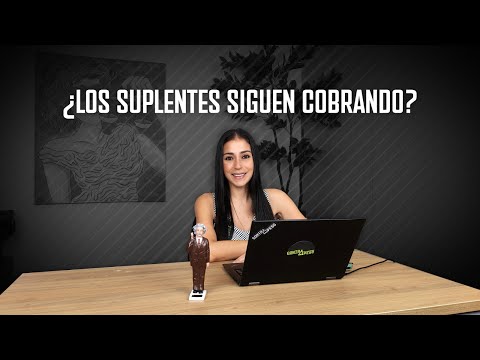Sin Permiso. A la espera del Hemocentro Nacional
La explosión de la semana pasada en El Bosque dejó una madre muerta y varios heridos. En cuestión de horas, los bancos de sangre se llenaron de donantes que llegaron por solidaridad. Pero los bancos, dispersos y desconectados, no tenían la logística para recibirlos ni registrar a quienes podían convertirse en donantes permanentes. Ese caos, en plena emergencia, retrata el problema: Panamá no tiene un sistema nacional de sangre. Tiene 39 islas que no se hablan entre sí.
Llevamos casi dos décadas intentando organizar algo que en otros países funciona en automático: un sistema nacional de sangre centralizado, eficiente y basado en donación voluntaria. Uno que garantice acceso universal a hemocomponentes seguros y de calidad.
El Hemocentro Nacional nació como una idea sensata: unir esfuerzos, coordinar recursos, garantizar vidas. Pero en el camino se chocó con lo de siempre: la burocracia, la desidia y los egos institucionales.
Conseguir sangre en Panamá sigue siendo una tarea personal. Literalmente. Cuando un paciente necesita una transfusión, el hospital no la garantiza: le dice cuántas unidades debe “reponer” y lo manda a buscarlas. A veces ni siquiera para él, sino para el siguiente en la fila.
Esa práctica convierte un derecho en una carrera de favores. En hospitales públicos, hay cirugías que ni siquiera se programan hasta que el paciente lleva la sangre exigida. El sistema no cubre la demanda; la traslada al paciente. Y la escasez no es de donantes, sino de organización.
Los 39 bancos de sangre del país operan como pequeñas repúblicas con sus propias reglas, horarios y criterios. Un donante puede ser rechazado en un banco y aceptado en otro. Los estándares varían, y aunque deberían ser supervisados, esa tarea no ha sido prioridad ni para el Minsa ni para el Seguro.
Y el Seguro, que consume la mayor parte de los hemocomponentes del país, no promueve la donación voluntaria. Su modelo sigue anclado en la reposición familiar y la burocracia interna. Es una paradoja: la institución que más sangre usa es la que menos hace por garantizarla.
El resultado es la descoordinación y el desperdicio. Digo, lo predecible. Cerca del 15 % de la sangre recolectada se vence antes de usarse porque no hay un sistema que cruce información entre bancos. Y a eso se suma la desinformación. Persisten mitos absurdos: que donar engorda, que un tatuaje te excluye, que si tuviste hepatitis estás vetado de por vida… Y es que no hay campañas permanentes ni educación sostenida. Solo el 11% de las donaciones en Panamá son voluntarias, cuando la meta de la OPS es 100%.
En los países que ya lo lograron, los niveles de aceptación de donantes se mantienen entre el 80 y 85 %. O sea que funciona: cuando el sistema está bien organizado, la gente confía, dona y regresa.
A mediados de los 2010, técnicos como Abdiel Cubilla, desde el Oncológico, advirtieron que el modelo de reposición familiar era insostenible. El paciente no debía conseguir su propia sangre. Propusieron un hemocentro nacional que integrara todos los bancos, centralizara las pruebas y distribuyera según la demanda real.
El presidente Varela sancionó la ley del Hemocentro Nacional el 24 de abril de 2018. Debía reglamentarse en 120 días y crearse un patronato. Siete años después, el hemocentro solo existe en papel. Ni siquiera se abrió la cuenta bancaria para recibir fondos. Claramente no ha sido prioridad.
Mientras tanto, el sistema sigue discriminando y desactualizado. Panamá mantiene normas obsoletas. Y seguimos excluyendo de por vida a los hombres que tienen sexo con hombres, cuando en otros países solo se exige un breve período de abstinencia. Eso no es ciencia. Es prejuicio. Y es una violación de derechos humanos.
Lo vimos la semana pasada: una tragedia movilizó a cientos de panameños dispuestos a donar. ¿Qué faltó? Un Estado capaz de recibirlos.
Mientras no haya voluntad política para reglamentar, financiar y ejecutar el hemocentro nacional, cada parto, cada cirugía y cada niño con leucemia seguirá dependiendo de un sistema que le pide sangre al enfermo. No es falta de recursos. Es falta de humanidad.
Por: Flor Mizrachi
Periodista
Más videos